Navidad
2ª Parte
El molinero les llevó unos cubos
El molinero les llevó unos cubos de agua limpia y se marchó. José abrazaba a María, que sudaba, presa de las contracciones y los dolores del parto.
- Aquí les dejo agua caliente. Sin duda la necesitarán si da a luz esta noche - dicho eso se marchó sin atreverse a mirar a María a los ojos. Los hombres no solían presenciar los partos y no
quería presenciar más de lo necesario.
María apretaba la mano de José mientras salía el niño. Simplemente empujó con fuerza y el niño salió, primero por la cabeza, con el cuerpecito cubierto de la grasa del útero, y sin derramar una
gota de sangre. Incluso al salir la placenta, la sábana blanca que tenía bajo la madre no quedó manchada de sangre, salvo por el líquido plasmático que envolvía al bebe.
El niño salió con asombrosa facilidad y José lo cogió con delicadeza y lo limpió con las sabanas limpias que llevaban para el camino. A pesar de su diminuto tamaño y sus fuertes llantos y
vigorosos, el niño que tenía en sus manos era el hijo de Dios. Y él había sido el primer hombre de la tierra que había sentido el calor de su divino cuerpecito. Era niño, algo que ellos ya
sabían, pero que lo fuera dejaba claro que sus revelaciones habían sido reales. Debía llamarlo Jesús, tal y como le dijo el ángel.
Limpió al niño con el agua que trajo el molinero y lo secó con los paños secos. Después lo cubrió completamente y se lo entregó a su madre. Al limpiarlo, el niño había estado llorando
desconsoladamente como si al separarse de su madre le hubieran arrancado el alma. En cuanto sintió su tierno abrazo y los besos de sus labios se posaron en su cabecita el niño dejó de llorar al
instante reconociendo a la que siempre le había llevado en sus entrañas. Su sonrisa fue tan hermosa como la mirada enamorada de su madre, al contemplarlo en sus brazos.
- No puede soportar estar lejos de su madre - dijo José, emocionado.
- Mi amor, que guapo eres. Mira, José, es precioso - le dijo, invitándole a acercarse -. Sabe que soy su madre, mira que tranquilo se ha quedado. ¿Cómo una criatura tan pequeña puede llevar
dentro tanta sabiduría?
- No es extraño que se sienta tan a gusto. El Señor no podía haber escogido mejor madre.
María sonrió al oír aquello. Ella sabía que su hijo venía para sofocar los sufrimientos pero no podía saber cómo. Aunque todos los israelitas deseaban fervorosamente la llegada del Mesías, el
Señor le había pedido que guardaran el secreto, incluso los sacerdotes que habían visto el prodigio de la rama se lo habían dicho. Él decidiría cuándo debía darse a conocer al mundo. Cuando
llegara el momento no tendría que decirlo ella, ni tampoco José. Serían los demás los que proclamaran a los cuatro vientos que Jesús les había salvado a todos.
José se acercó y besó al niño en la frente. Entonces abrió los ojos, por un instante miró a María y volvió a cerrarlos.
- Tiene unos ojitos azules - dijo María.
Entonces se escucharon pasos desde fuera de la cueva. Venían dos personas. Una de ellas parecía el molinero. Se acercaron a la cueva y al verlos se quedaron maravillados.
El molinero sonrió, como si fuera suyo el hijo, deseando verle. El hijo, que le acompañaba, mostró el mismo interés.
- Pueden entrar, amigos - invitó José.
Al entrar, el joven, que debía ser un pastor por la ropa que llevaba, se arrodilló junto a María y miró de cerca al niño. María lo levantó un poco para que pudiera verlo.
- Oh, Cielos. Nunca había visto un recién nacido. ¿Son todos tan guapos?
- Te confieso que es el primero que veo yo también - dijo María -. Y creí que solo yo pensaba que era tan bonito por ser su madre.
- No son tan guapos todos - dijo el molinero -. Todos son bonitos, pero éste parece un ángel. Estoy dudando si realmente lo es.
El molinero y el pastor se rieron a carcajadas. Lo dijo tan serio que parecía decirlo convencido de que era cierto.
- Voy a llamar a Elisa, mi prometida - dijo el muchacho. Le encantará verlo. ¿Os importa?
María negó con la cabeza. Por su expresión se diría que era feliz y nunca dejaría de serlo mientras tuviera a su hijo en brazos. Era consciente de que nunca olvidaría ese momento y que no había
nada más parecido al cielo que aquello. En su corazón repetía sin cesar a Dios una frase de agradecimiento que no podía expresar con palabras. Cerraba los ojos, abrazando a Jesús y deseaba que
nunca se terminara aquel instante de felicidad.
Cuando el molinero se acercó a ver al niño, este se quitó el gorro y se arrodilló ante María y el niño, con lágrimas en los ojos.
- ¡Qué hermosura! - decía -. Nunca pensé que vería nacer un niño de nuevo en mi casa. Y hoy no solo nace un niño, sino que es el más bonito que existe.
- Esa nariz es de su padre - dijo el muchacho, temiendo que José se pusiera celoso.
- Es igualito que su madre - reconoció José, emocionado.
Entonces llegó otra persona a la entrada de la cueva. Era otro pastor, con su hijo, que había oído los llantos del niño.
José reconoció aquel rostro enseguida. Era el primer hombre que les rechazó.
- ¡Oh cielos! - dijo el hombre, contrito y visiblemente arrepentido -. Creí que mentíais y que erais vagabundos o ladrones. Perdonar mi dureza, de haber sabido que era cierto, de buen grado os
hubiera atendido.
- ¿Puedo ver al niño? - preguntó el hijo.
- Claro, míralo - dijo María.
Ambos miraron al niño recién nacido que dormía en los brazos de su madre. Parecía tener una paz sobrenatural. Se arrodillaron para poder verlo bien de cerca.
- ¿Podrán perdonarme? Miren, he traído unas obleas de pan por si tienen hambre. No tengo mucho que ofrecerles.
- Si lo desea podemos compartirlo - ofreció José -. Tenemos comida, pero nos falta pan. Quédense a cenar con nosotros.
- Oh, no, por Dios. No puedo soportar la vergüenza de lo que he hecho.
- No se sienta mal - dijo María -. Lo que está haciendo ahora compensa todo lo que haya podido hacer antes con creces.
- En ese caso acepten mi regalo. Gracias por perdonarme.
El hombre se levantó, cogió la mano de su hijo y se fue, claramente agradecido. José miró a María y la sorprendió mirándole a él y sonriendo con dulzura.
- ¿Lo ves? Todos terminarán por reconocer al Señor.
- Dudo mucho que venga la mujer que nos rechazó.
- Vendrá, ya lo verás. El Señor ha nacido, y sus ángeles del cielo están proclamando la buena noticia a todas las personas de la región. Ellos no sabrán explicar por qué, pero vendrán a verle y
se arrodillarán ante su humildad y belleza. ¿Acaso no has visto cómo todos lo han hecho hasta ahora? Yo misma me arrodillaría ante él si pudiera. Es tan bonito.
José, se sintió, una vez más indigno de llevar la carga que el Señor le encomendaba.
- Y yo no me había arrodillado, pudiendo hacerlo - dijo, arrodillándose y besando su cabecita.
- José, tu sostienes mi mano - dijo María -. Eso es mucho más importante que arrodillarse. No podría cuidar al niño sin ti. Tú eres nuestro apoyo y te quiero así. No te sientas mal, porque para
mí no hay nadie que deba ocupar tu puesto.
- No sé si viviré muchos años, María. Pero trataré de ser digno de ti y de Jesús el tiempo que Dios me tiene reservado.
- El señor alargará tu vida para que le veas crecer. Aún te queda mucho tiempo junto a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque le he pedido que este momento dure para siempre y he sentido que me ha
dicho que sí.
María apretó con fuerza la mano de José y cerró los ojos. Se quedó dormida casi al instante y José la envidió, y envidió al niño por dormir ya que él también estaba agotado pero no se atrevía a
dormir como ellos porque deseaba cuidarlos.
La entrada de la cueva volvió a avisarles de una visita. Una mujer pidió permiso para entrar. José les invitó a hacerlo y apareció una familia completa en la puerta. Era la mujer con la niña en
brazos, su marido y sus otros dos niños.
- ¡Oh, están dormiditos! - dijo uno de los niños.
- A ver, yo quiero verlo - dijo el otro, un poco mayor.
José apartó ligeramente el chal que cubría a Jesús y la familia pudo ver a ambos. Ante el asombro de José se arrodillaron todos, incluso la mujer con la niña en brazos y miraban a María y al niño
como si vieran una visión sobrenatural.
- Lamento tanto no haberos aceptado en mi casa - dijo la mujer.
- No te preocupes - le quitó importancia José -. Al final salió todo muy bien.
- Acepta esta comida - ofreció el marido -. Son unas galletas que preparó mi mujer esta mañana. No son gran cosa pero te ruego que lo aceptes en compensación.
- No tienen que molestarse - dijo José -. Pero gracias de todos modos.
Entre los judíos era un insulto rechazar un regalo y José, aunque en un primer impulso deseó rechazarlo por que a esa familia le debía hacer mucha falta, sabía que al rechazarlo les haría más mal
que bien.
La familia se fue sin hacer ruido pero al salir María se despertó.
- Tenías razón - dijo José -. Aquí tienes unas galletas de la mujer que no nos dio acogida. Todos se arrodillaron ante ti y el niño como si vieran al mismísimo Dios.
- Ya te lo dije - susurró ella, con los ojos cerrados -. Siempre puedes obtener sorpresas de las personas. Todos tienen buen corazón, solo hay que saber esperar a que se manifieste.
- Quisiera tener un corazón como el tuyo - dijo José al verla dormida.
Ella no respondió. Sonrió con los ojos cerrados y volvió a dormirse profundamente.
José tenía presa su mano y no quería soltarla. Aquel momento era tan especial que no tenía palabras para decirle a Dios lo mucho que se lo agradecía. Cada vez que quería rezar, negaba con la
cabeza porque no había una sola frase que describiera cuanto amaba a su esposa y lo agradecido que estaba por que Dios le había concedido su custodia, junto a la del niño. Después de recrearse
durante un largo rato, con aquel instante maravilloso, finalmente se le ocurrió la única oración que no podía ser indigna, en aquel momento.
- Enséñame a ser tan buen padre como tú.
Se hizo de día y José había logrado mantenerse despierto. Realmente no le costó demasiado ya que las visitas fueron continuas. Hubiera jurado que todo Belén fue a verles aquella noche. Se había
corrido la voz de que dormían allí y casi todos habían salido de sus casas para llevarles algún presente.
Entonces, poco después del amanecer, aparecieron tres hombres en la entrada de la cueva. Vestían de forma extraña, parecían extranjeros. Uno llevaba un cofre de oro en las manos, llevaba barba
blanca y vestía como un rey, excepto por la corona. Se arrodilló ante ellos y dejó el cofre a los pies de María.
- Venimos de muy lejos para adorar al nuevo rey - dijo el de la barba blanca -. Cuando llegamos al castillo de Herodes pensamos que estaba a punto de nacer un hijo suyo.
- Pero allí no había ninguna mujer embarazada - continuó, en latín, el hombre de piel oscura.
- Casualmente os vi acercaros al castillo mientras escudriñaba las estrellas desde lo alto de la muralla - dijo el tercero - y los soldados os mandaron que os alejarais. Me di cuenta de que tu
mujer estaba embarazada y se lo comuniqué a mis amigos. Ellos no entendían qué tenía que ver aquello con el rey que buscábamos pero les expliqué que no había sido casual que os viera justo cuando
los guardias os echaban de aquí, que había sido una señal. Después de deliberar mucho, nos dimos cuenta de que debía ser vuestro hijo el rey que anunciaban las estrellas. Preguntamos por Belén si
alguien os había visto y una familia nos indicó el camino de esta cueva. Cuando vimos la expresión de alegría de sus rostros supimos que debía ser verdad.
- Me llamo Melchor, y este oro es para honrar al rey de los valientes - dijo, con profundo respeto el hombre de pelo blanco ofreciendo un cofrecito de oro.
Después de arrodillarse y dejarlo a los pies de María, se levantó y dejó pasar a otro. El segundo de piel oscura tenía pinturas en la cara y unos puntos negros en las mejillas.
- Me llamo Baltasar, y este incienso es para bendecir el aire que respirará el rey de la sabiduría.
María y Jesús miraban a los sabios de oriente con bastante respeto. Hasta el niño parecía entender lo que le decían por su mirada.
El tercero se aproximó y se arrodilló igualmente. Era un hombre de barba oscura, piel blanca y parecía el más joven de los tres. Sus ropas relucientes eran de una tela que jamás habían visto.
José se preguntó si no serían reyes celestiales. Podían ser el rey David y otros reyes del pasado, que habían venido a honrar al hijo de Dios.
- Me llamo Gaspar y traigo mirra para el que ha de morir con gloria y darnos gloria a todos los hombres. Bendito sea Dios, bendito sea su Santo hijo, el Rey de reyes.
María le miró asustada. El niño sin embargo agradeció su presente con una sonrisa simpática.
José no pudo contener su curiosidad.
- ¿Quiénes sois, amigos?
- Somos sabios de tierras lejanas, al oriente - respondió Melchor.
- Os ruego, hombres sabios - pidió María -, que no le contéis a nadie lo que habéis visto. Guardar el secreto pues no conviene que se conozca.
- Herodes nos pidió que le informáramos, si lo encontrábamos. El también quería adorarlo.
- Por favor - Insistió María -, volver a vuestras tierras y no le digáis nada. No deseamos honores. Es mejor vivir en el anonimato hasta que llegue su hora.
Los magos se miraron dudando si debían cumplir su palabra a Herodes o bien satisfacer el deseo de aquella joven. Finalmente aceptaron su petición y se marcharon sin dar aviso al rey.
Todos los derechos reservados. La totalidad de estas obras están protegidas y registradas. En caso de querer utilizar cualquier relato para fines comerciales contacte con el autor para negociar las condiciones en el correo electrónico tonyjfc@yahoo.es Cualquier uso del contenido de esta página para usos comerciales, sin consentimiento expreso del autor, será judicialmente perseguido teniendo en cuenta el código penal español, capítulo XI, artículo 270 al 277.
Esta página web ha sido creada con Jimdo. ¡Regístrate ahora gratis en https://es.jimdo.com!
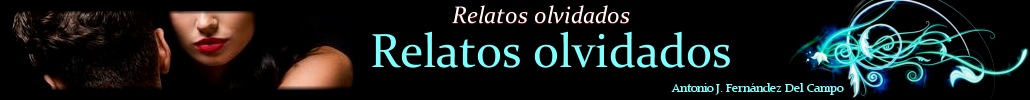

Escribir comentario
yenny (viernes, 24 diciembre 2010 16:28)
Hermosa historia para reflexionar tan buena como todas las que escribe aunque creo que hay un error en la primera parte en la parte que dice "Pedro aún recordaba la voz melodiosa y el rostro luminoso que le habló. " creo que en vez de Pedro debe decir José
tonyjfc (viernes, 24 diciembre 2010 18:23)
Gracias, una vez más. Efectivamente, era un fallo que ya he corregido.
yenny (sábado, 25 diciembre 2010 19:56)
Un error lo puede tener cualquiera estara atenta entonces para avisarte si vuelve a pasar, aunque muy pocas veces tienes errores.
Bye, cuidate mucho.