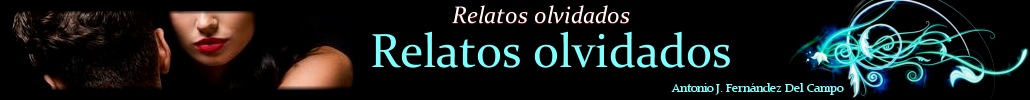Navidad

María sufría dolores desde primera hora de la mañana aunque no esperaba dar a luz hasta, al menos, dentro de una semana.
Viajaban a Belén por causa del padrón, que obligaba a José a registrarse en el censo de Roma en su lugar de nacimiento. Como ella estaba a punto de dar a luz y por no dejarla sola, por deseo expreso de María, le acompañó en aquel viaje.
José llevaba las riendas del burro que montaba María. El camino por el que viajaban era muy transitado por comerciantes. Una ruta segura por la que se podía viajar sin unirse a una caravana. En aquellas fechas había multitud de personas que debían realizar el mismo viaje por el mismo motivo. Los asaltantes eran muchos y osados, pero siempre se escudaban en la soledad de los caminos. Además, desde la llegada de los romanos, la delincuencia había descendido mucho aunque al ser mayor la pobreza, los que habían optado por el robo se habían vuelto muy violentos. Sin embargo la pobreza de la población era tal que los impuestos de los romanos eran considerados peores que los propios asesinos de los caminos a los que muchos adoraban como héroes y otros pensaban que el Mesías sería un bandido que robaría a los romanos lo que les estaban robando ellos para devolvérselo a los más pobres.
- José - dijo María -. Deberíamos parar.
José era un hombre maduro, pero con una fortaleza fuera de toda duda. Era delgado, pero fuerte y ágil. Su oficio de carpintero hacía que con sus treinta y seis años pareciera estar en la plenitud de su juventud. En cuanto María le llamó, él detuvo al burro y se acercó preocupado a ella.
- ¿Te encuentras bien? - Preguntó.
- No. Creo que está a punto de venir - dijo ella -. Busquemos algún sitio.
José la miró preocupado. Aún faltaba más de un día de camino hasta la casa de sus difuntos padres y aunque por allí había algunas casas, temía que nadie le concediera permiso para pasar la noche. Las posadas estarían a rebosar y ya era muy tarde para llamar a la puerta de nadie. Sin embargo, a pesar de las sosegadas palabras de su esposa, sudaba y sufría dolores que se esforzaba al máximo por no exteriorizar. Si no hacía algo, daría a luz en pleno camino.
- Buscaremos algo, tranquila - dijo él.
- Encontraremos un sitio perfecto - dijo ella, sonriendo -. Así lo quiere el Señor.
José se sintió feliz por la confianza de su joven esposa en el Altísimo. A menudo le devolvía a él la confianza. Verla sonreír en aquel momento delicado le dio confianza y reunió el valor necesario para llamar a la primera puerta que encontraron.
Se detuvieron junto a una casa de barro. José dejó el burro con María al pie del camino y atravesó el campo de trigo que le separaba de la entrada de la casa. Llamó con fuerza, ya que era una casa grande de un solo piso.
Nadie contestó pero alguien abrió al poco rato. Un niño de unos once años asomó la cabeza y preguntó quien era. Un instante después, el que debía ser su padre abrió la puerta. Tenía las manos llenas de grasa y parecía enfadado.
- No podemos dar limosnas, márchese - dijo, enojado.
- Mi mujer está a punto de dar a luz. ¿Podría ayudarnos?
Antes de que terminara la frase, la puerta se cerró de un portazo y se escuchó al hombre ordenar a su hijo que se alejara de la puerta.
Cuando José volvió con María ella se entristeció al saber lo ocurrido. Siguieron hasta la siguiente casa, cerca del molino y José llamó a la puerta, esta vez con menos seguridad.
Abrió una mujer con un niño en brazos que estaba llorando. José dudó durante unos instantes antes de hablar, imaginando ya su respuesta:
- Mi esposa está de parto - dijo José, suplicante -. ¿Podrían acogernos esta noche por si da a luz? Estamos lejos de casa y no creo que podamos llegar…
- ¿No ve que no puedo? Vaya a otra casa. Bastante tengo ya con mi hija.
José asintió comprendiendo y se alejó de la casa. Puerta por puerta fue llamando y unos por un motivo otros sin él, le cerraban la puerta sin mirarle tan siquiera a los ojos. La multitud que debía empadronarse parecía haber colmado la paciencia de los lugareños. Miró a su bella esposa, subida en el burro. Estaban en medio de la plaza, el Sol estaba ya oculto bajo el poniente y el viento que soplaba era frío. Nadie circulaba ya por las calles, salvo los mendigos, y el Sol teñía de azul oscuro el cielo por donde hacía rato se había ocultado. ¿Cómo era posible que nadie supiera lo importante que ella era? Tan pura que el Altísimo no quería que ni siquiera él le arrebatara su virginidad, siendo su esposo. Tan amable, que jamás saldría de sus labios una maldición contra ninguno de los que le cerraban sus puertas. Incluso en el frío de la noche, ante la dureza de corazón de todos a cuantos había preguntado, ella miraba al cielo feliz, como si Dios fuera quien la acurrucara a ella en sus brazos tal y como ella acurrucaba a su hijo en sus entrañas.
Al acercarse al castillo de Herodes los guardias les obligaron a alejarse amenazándoles con sus lanzas. Ni siquiera quisieron escuchar a José.
María vio triste a su esposo cuando volvió a su lado y le dijo:
- No temas, encontraremos algún lugar.
- Tienes razón - reconoció él -. Alguien habrá que nos acoja.
Siguieron por el camino, saliendo de la aldea, llegaron al molino de agua. Allí debían tener sitio de sobra ya que tenía el molino y una gran casa. Además el molinero estaba cargando con un saco de harina y cuando los vio acercarse dejó el saco para hablar con ellos.
- Bendito sea Dios, ¿Se encuentra bien su mujer?
- Está a punto de dar a luz. No llegaremos a casa. ¿Tendría la bondad de dejarnos pasar aquí la noche?
- Mi casa está hecha una pocilga y tampoco hay donde pueda estar, pero ahí en el establo tengo solo un viejo buey - se rascó la barbilla pensativo -. Puede que allí estéis cómodos.
- ¿Donde está su establo? - preguntó José, pues solo veía una pequeña casa con el molino de agua.
- Atrás, en el otro lado de la loma hay una cueva. Allí podríais descansar y protegeros del frío. Por favor disculpar que no os acompañe, estoy sucio y debo llevar esto al molino, soy viudo y mis hijos hace tiempo que se fueron de casa. No tengo muchas visitas.
- Gracias, buen hombre - dijo José, sumamente agradecido -. Creo recordar esa cueva, hace años no vivía muy lejos de aquí. No sabe cuanto se lo agradecemos.
Al llegar, encontraron en la cueva un viejo buey reposando entre paja limpia y seca. José preparó un pesebre en el centro de la cueva, para cuando naciera el niño y a María le preparó una cama de paja cubierta por una manta de lino blanco. Ella se acomodó entre la paja y descansó durante unos instantes. Pronto los dolores se hicieron más fuertes, pero ella sonreía como poseída por el Espíritu Divino. Era feliz porque sabía en quién se convertiría su hijo, la criatura más pura que jamás el mundo conoció y conocería. Y ella parecía al mismo tiempo dichosa de ser la elegida para traerlo a la vida, por ello su sufrimiento parecía colmarla de alegría. Soportarlo con paciencia era su manera de dar las gracias a Dios, que para demostrar su amor al mundo había cedido su trono todopoderoso a un niño indefenso y casi sin amparo humano.
- Conozco a una mujer que puede ayúdanos - dijo José -. Nos ha traído al mundo a todos los de esta región. Iré a buscarla.
- No es necesario… - dijo ella -. Ya viene. Los ángeles que nos acompañan lo envolverán con sus alas.
José sonrió, conmovido por la fe de su esposa. Ella veía ángeles por todas partes y él solo veía una cueva llena de paja, a la salida del pueblo.
- ¿Ves José? - Le dijo María apretándole la mano, entre sudores -. El Señor deseaba que fuera aquí porque no nos tratarían mejor en ningún otro lugar del mundo. No hemos sido acogidos en el castillo, ni en las casas de los aldeanos porque quería nacer pobre, humilde, porque pudo elegir el lugar donde quería nacer, el tiempo y la familia que tendría, escogió esta cueva creada en las entrañas de la tierra por él mismo. Sin lujos, sin sirvientes. Igual que nosotros, que no somos más que unos pobres siervos de Dios sin influencia alguna en el mundo. Él nos protege. Nada malo nos puede pasar.
José se quedó impresionado tanto por sus bellas palabras como por el esfuerzo que hacía para pronunciarlas. Máxime cuando María no acostumbraba a hablar demasiado. Los dolores del parto le quitaban fuerzas para hablar, pero ella no se quejaba. Qué fuerte era, siendo tan joven. José sonrió, ella veía señales de Dios en todas partes. Deseó tener esa misma capacidad de percepción, entendió que una vez más se habría dejado desanimar por el mundo si no fuera por ella.
- A veces no es fácil ver la voluntad de Dios - dijo él.
- Las personas que no nos han acogido esta noche, vendrán. Vendrán y nos ofrecerán su ayuda. Porque él ha enviado a sus ángeles para que anuncien al mundo que él va a venir. Y al igual que tú, ellos ni siquiera verán a los ángeles de Dios. Pero harán lo que se les ha dicho desde lo alto porque las palabras de Dios son invisibles e inaudibles, pero más poderosas que los terremotos y las tormentas.
José sonrió, pero no confió demasiado en sus palabras. Pocas veces se equivocaba María pero en aquella ocasión temía que hablara más desde su deseo más profundo y las ganas de perdonar su falta de amabilidad, que desde su creencia real. María era incapaz de odiar a nadie y cuando alguien le hacía algo desagradable, estaba siempre segura de que pronto le pediría perdón. Y luego, aunque no se lo pidieran, ella lo olvidaba y seguía confiando en esa persona. Era una niña ingenua, se decía él, pero también extraordinaria por esa falta total de rencor. Con razón el Señor la escogió para traer al mundo al Mesías. Parecía que el mal no podía tocar su corazón.
Recordó el sueño que tuvo unos ocho meses atrás. María le confesó que estaba embarazada pero que el hijo que llevaba en sus entrañas era del Altísimo. Que ningún hombre la había tocado nunca. Se lo contó con lágrimas de alegría y temor en los ojos. Sin embargo él no era tan puro como ella y durante varios días creyó que le había estado engañando con otro, que detrás de su apariencia tan pura se escondía alguien que le había traicionado. Pero la conocía muy bien y la adoraba. Después de un matrimonio donde Dios le arrebató a su esposa, pensó que nunca más amaría a nadie. Sin embargo cuando los sacerdotes le eligieron como candidato para casarse con ella y la vio por primera vez, supo que nunca podría amar a nadie como la amaba a ella desde el primer instante. También supo que su condición de mujer entregada a Dios le obligaría a pasar toda su vida a su lado sin poder tocarla. Nadie lo podría hacer nunca, esa era la razón por la que los sacerdotes le buscaron un esposo sin tacha antes de que algún romano quisiera tomarla por la fuerza como esclava o esposa. Desde que Dios le escogió como su futuro esposo, él la había ido conociendo y solo veía en ella la pureza de una fuente cristalina reflejando la luz del Sol que era Dios. Aún era una niña que no tenía maldad, no había cumplido los quince años. Seguramente no había mentido nunca en su vida.
Por ello, cuando le dijo con tanta dulzura y felicidad que Dios la había escogido, nunca imaginó que ella le hubiese engañado. Pensó que fuera lo que fuera lo que había pasado, ella no había sido consciente de ello o al menos él no se sentía capaz de castigarla. Sin embargo ese hijo no era suyo y parecía que los sacerdotes le habían insultado diciéndole que no podía cubrirla por estar dedicada a Dios.
Un día, decidió que no podría soportar la duda durante su matrimonio pero no soportaba la idea de que nadie la hiciera daño. Aquella misma noche soñó con un ángel de luz. Le dijo unas palabras que se quedaron grabadas en su corazón y nunca podría olvidar: "No temas acoger a María, tu esposa, pues el hijo que lleva en las entrañas es hijo del Altísimo, el Mesías. Habrás de ponerle por nombre Jesús, el Emmanuel, que salvará a la raza humana de sus pecados". José aún recordaba la voz melodiosa y el rostro luminoso que le habló. Aquel día la creyó y decidió no volver a dudar más de su palabra. Pidió perdón a Dios por su falta de fe y aceptó todo cuanto quisiera pedirle.
- Pon la mano aquí - dijo ella, devolviéndole al presente. Le cogió la mano y se la llevó a su vientre -. ¿Sientes cómo se mueve? Sabe que llega la hora y se está colocando. ¿Cómo sabrán esas cosas los niños? Nadie se lo ha enseñado. ¿Serán todos iguales o solo él?
- Supongo que es algo que hacen siempre - respondió José, que ya había tenido otros hijos que les esperaban en Nazaret -. Las demás mujeres han tenido que parirnos a todos y si no se colocaran los niños antes de nacer, no estaríamos aquí.
- Ahora yo soy tu mujer - dijo María, como si hubiera visto sus pensamientos y supiera que él no se sentía digno de estar ahí -. Y si quieres puedes quedarte para verle nacer. El Señor te ha escogido para estar conmigo porque sabe que eres un hombre bueno y justo. Serás el mejor padre para su hijo.
José apretó con fuerza su delicada mano. La miró y se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sentía un indigno esposo y preguntó al Señor, en el interior de su alma, por qué le escogió a él para ser el padre. Ella era tan bella, tan buena y confiaba tanto en él que no podía evitar llorar en aquel momento porque no creía estar a la altura de lo que Dios le pedía.
Recordó el día en que invitaron a los solteros a hablar con los sacerdotes del templo. Allí les contaron que debido a que era huérfana de padre y había alcanzado los catorce años, debía casarse cuanto antes con un hombre justo que respetara su voto de virginidad ofrecido al Altísimo. Al saber aquella limitación muchos de los presentes abandonaron el templo. No podían cumplir lo que se les exigía, en caso de ser elegidos. En aquel tiempo las familias se consideraban malditas si no tenían al menos un hijo. José pensó marcharse también pero aún tenía reciente el recuerdo de su esposa fallecida y pensó que nunca haría un hijo a ninguna otra mujer. Él podía aceptar la responsabilidad de cuidar a esa niña como una más de sus hijas. Aunque tampoco tenía muchas esperanzas de ser escogido.
Cuando María salió del atrio portando una ramita de olivo seca fue incapaz de apartar la mirada de ella. Nunca había visto antes una mujer tan bella, con una mirada tan llena de ternura e inocencia. Uno por uno fue entregándoles la ramita. Los sacerdotes les explicaron que ella elegiría a su esposo y aunque no entendían lo de la rama, confiaban en ella. El respeto que le tenían era digno de asombro. Después de que todos la cogieron y se la devolvieron llegó su turno. José sintió que le sudaban las manos.
María le entregó la ramita a él. José la cogió, como hicieron los otros. La miró a los ojos y ella le sonrió. No olvidaría nunca lo que sintió en aquel momento. Fue como si sus manos ardieran. La mirada de María era tan dulce que supo que si no le elegía a él se quedaría soltero hasta su ancianidad.
Ella no siguió pasando la rama. José sintió como le ponía la mano sobre la suya y luego se las besó, entorno a la ramita de olivo. Los sacerdotes se quedaron asombrados cuando ella le besó los dedos. La ramita que sostenía en sus manos ya no estaba seca. Algunos se arrodillaron y dieron gracias a Dios por el milagro que habían presenciado. Sin embargo los sacerdotes les hicieron prometer a todos que guardarían en secreto aquel suceso. No querían que los romanos supieran nada porque deseaban con todo su corazón lo que poco después iba a suceder y de forma milagrosa debían saber ya. El Mesías saldría de esa unión y Dios se lo hacía saber a todos, al hacer que la rama seca volviera a vivir entre sus manos. Era un signo de Dios, la nación muerta de Israel renacería en aquel matrimonio.
Todos los derechos reservados. La totalidad de estas obras están protegidas y registradas. En caso de querer utilizar cualquier relato para fines comerciales contacte con el autor para negociar las condiciones en el correo electrónico tonyjfc@yahoo.es Cualquier uso del contenido de esta página para usos comerciales, sin consentimiento expreso del autor, será judicialmente perseguido teniendo en cuenta el código penal español, capítulo XI, artículo 270 al 277.
Esta página web ha sido creada con Jimdo. ¡Regístrate ahora gratis en https://es.jimdo.com!