El último amanecer
1ª parte

Hasta el día que todo el mundo enloqueció, Shen se dedicaba a la pesca y sobrevivía con lo que la mar quería darle cada día.
La taberna compraba parte de su mercancía y se quedaba el resto para repartir con los vecinos, que siempre tenían cosas que darle a cambio. La maestra de la escuela era la única que no podía, pero él era feliz con verla sonreír.
Esa mañana la maestra le había dicho que no podría ir a su casa a cenar. Su nombre era tan hermoso como su medio de vida: Mar. Desde que la conoció estaba loco por ella, a pesar de estar casada y que el padre Vicente le pedía que la olvidase si no quería meterse en problemas.
No le portaba ya que Mar ir a su casa para que le diera su mejor pescado y lo sabía, no había ninguna posibilidad. Pero sus visitas eran el motivo por el que madrugaba todos los días.
Aquella tarde el sol se tiño de rojo y la noche trajo la angustia y el terror.
Encerrado en su casa, vio que sus vecinos se alarmaban, corrían de lado a otro y la maestra se retrasaba. Se hacía de noche y por el ventanuco de la puerta vio que muchos vecinos iban a refugiarse en la iglesia llevando comida y agua. ¿Acaso habían anunciado un huracán?
Intranquilo salió de casa y esperó en la puerta. Ya llegaría alguien que le explicara la urgencia de los demás.
Entonces apareció Mar, caminaba de forma extraña y gemía como si le doliera algo. Sin dudar un instante corrió hacia ella y al acercarse no se atrevió a tocarla. Uno de sus pechos estaba al aire libre, pero el otro... En su lugar había huesos rotos y vísceras colgantes como si la hubieran decorado.
Nadie podía vivir con semejantes heridas.
Al dudar no supo reaccionar a tiempo y la mujer se abalanzó sobre él y le mordió salvajemente el cuello arrancando un enorme pedazo de carne.
— ¡Hacer sonar la campana! — Ordenó Brianda, al ver que los zombis ya estaban llegando a la plaza de la iglesia.
—¿Acaso quieres atraer a los demonios? —Increpó el padre Vicente.
— No podrán invadir la casa de Dios —arguyó la joven de diecinueve años.
— Esto dejará de ser seguro si todos empiezan a venir aquí atraídos por las campanas.
— ¡Mi familia y mis amigas están ahí fuera!
— Los míos también —apoyó Ruth.
— Tiene que llamar a Tahití, padre —intervino un hombre regordete y calvo—. Alguien ha de que venir y ayudarnos.
— ¡Está loco! —Grito un tipo rudo con pinta de borracho—. Si llama y vienen, la epidemia se extenderá fuera de esta isla.
— ¿Cómo sabe que no viene del exterior... Lo que sea?
— Porque nadie que haya sido mordido ha durado más de media hora sin volverse violento.
— ¿Qué? —Exclamó una mujer, al fondo, junto al altar—. Repita eso por favor.
— Que nadie aguanta más de media hora sin volverse violento después de ser mordido. ¿Por qué lo pregunta? ¿Está herida?
— Yo no... Mi hijo... Pero es solo un bebé. Su padre le mordió antes de que pudiera escapar de él.
Miró algo que tenía escondido detrás del altar y todos los de la puerta fueron corriendo a verlo. La mujer temió que le hicieran daño al niño y lo cogió en brazos protegiéndolo con su cuerpo.
— No lo toque —advirtió un hombre con barba de tres días.
Apenas dijo eso el bebé saltó de sus brazos y se encaramó a su pecho con tanta fuerza que la mujer comenzó a gritar. Al no tener dientes la presión de las encías hizo chillar a la madre. Aun así logró sacárselo de encima y lo dejó sobre la sábana blanca que cubría la mesa de eucaristía.
— ¿Qué le pasa a mi hijo? —Preguntó entre mudos sollozos.
No terminó de formular la pregunta y un palo aplastó la cabecita del bebé, silenciándolo por completo.
— Hay que sacar esa cosa de aquí —proclamó el autor.
Era el de la barba de tres días, que tenía pinta de militar sin escrúpulos.
— Por el amor de Dios —recriminó el sacerdote—. ¿Es que no tiene corazón?
— Son ellos o nosotros — explicó el asesino—. Déjeme sacarlo fuera y luego discuta conmigo todo lo que quiera.
Agarró a la criatura por un pie y sin consultar a nadie se lo llevó como un muñeco roto.
— ¡Devuélvame a mi hijo! —Chilló la madre abalanzándose sobre él y tirándole del pelo.
Del dolor y la sorpresa el hombre soltó un derechazo al rostro de la mujer y cuando la vio caída en el suelo se disculpó a regañadientes.
— Sólo hago lo necesario. Si queremos sobrevivir tendremos que tomar decisiones difíciles.
Nadie se atrevió a llevarle la contraria, el tipo daba miedo y no sabían hasta qué punto podía ser peligroso.
Se metió en el pasillo que conducía a la escalera del campanario y desapareció de su vista.
— ¿Qué va a hacer ahí arriba con el niño? —Preguntó Brianda.
— Ese hombre está loco, nos matará a todos —comentó el padre Vicente, midiendo el volumen de sus palabras.
— Puede que tenga razón —replicó la madre de la criatura—. Ese ya no era mi hijo, parecía poseído por el Diablo.
— Eso no le da derecho...
— Tiene razón padre —cortó otro de los que había presenciado la escena—. No puede haber infectados aquí dentro o moriremos todos. Propongo que se examine a fondo a cada uno de nosotros.
— ¿Qué piensas hacer con los que han sido mordidos? —se escuchó una voz femenina.
— Invitarlos a que marchen o que dejen que les atemos a una columna.
— Es una buena idea —apoyó el padre Vicente.
— Nadie había mordido al niño —protestó el que le aplastó el cráneo, regresando del campanario—. Sea lo que sea puede transmitirse por el aire.
— Le mordió su padre —rectificó la mujer que le daba de mamar.
— No he visto heridas...
— ¡Porque le mordió en la oreja! Si no le hubiera aplastado la cabeza como una sandía lo habría visto, animal.
— Basta, silencio, estamos en la casa de Dios —urgió el sacerdote—, hay que tranquilizarse. Propongo que nos presentemos mientras nos dejamos examinar. Para calmar los ánimos seré el primero en hacerlo.
Se quitó la sotana y quedó en calzoncillos, levantó los brazos y se giró.
— Me llamo Vicente, soy párroco de esta congregación hace quince años. No he salido desde ayer, cuando todo seguía tranquilo ahí fuera.
Le examinaron solo un par de personas. Le dieron el visto bueno y volvió a vestirse.
Algunos se alejaron pero un disparo les frenó en seco.
— Yo soy Héctor, marine de Los Estados Unidos —era el mismo que golpeó al bebé—. No he sido mordido y mataré al que se mueva de aquí sin dudar un instante.
— ¿De dónde ha sacado esa arma?
— Es mía, padre, tengo el permiso en mi maleta del hotel.
— ¿Con qué derecho nos amenaza? —recriminó una mujer, que parecía asustada.
— Acérquese y déjenos ver ese brazo —replicó Héctor.
Se acercó nerviosa y mostró una herida abierta producida por una mandíbula humana en su antebrazo.
— Vaya a ese poste —ordenó Héctor.
Todos se alejaron de ella, asustados.
— Necesitamos cuerdas, padre —sugirió Brianda.
— Eso es cruel e inhumano —replicó éste—. Metámosla en una de las salas de la entrada.
Sacó un llavero de un bolsillo de la sotana y condujo a la mujer a uno de los habitáculos.
— Si alguien más ha sido mordido que lo diga ahora —proclamó Héctor.
Varios más se unieron a la mujer y entraron en la sala antes de que el párroco cerrara con llave.
— Os daremos de comer, no os preocupéis —trató de consolar.
— No me gusta encerrarlos —discrepó el marine—. Luego serán más difíciles de matar.
— Por Dios —le regañó el padre—. Le están escuchando.
En media hora terminaron las presentaciones y no había ningún mordido a parte de los cuatro que fueron encerrados. En total eran veintisiete supervivientes.
El reloj marcaba las cinco de la madruga cuando escucharon gritos en la sala de infectados.
— ¡Sacarnos de aquí!
— ¡Socorro!
Nadie movió un músculo. Se oyó cómo uno de ellos bramaba y atacaba al resto, que se defendían a puñetazos sin mucho éxito. Al cabo de diez minutos los cuatro eran zombis y golpeaban la puerta instintivamente. Por miedo a que escaparan la apuntalaron con clavos y tablas.
Eran las siete de la mañana cuando Héctor desapareció sin que nadie supiera dónde había ido. Casi todos se buscaron un rincón cómodo donde dormir y llorar sus pérdidas. La que más se escuchaba era la madre del bebé.
Héctor corrió directo a la playa. Había visto lo que tardaba en matar ese virus y era tiempo suficiente para coger un barco y llegar a la civilización. Debía destruir todas las embarcaciones y evitarlo.
La mayor parte de las barcas de pesca estaban en la playa y con sus propios remos abrió boquetes en sus cascos. Rodeó la isla, despachando a los zombis a base de golpes secos en la cabeza y en ningún momento tuvo dificultades serias. Entonces, cuando pasaba cerca de los bungalows escuchó el llanto de una niña.
Agudizando la vista la encontró en una roca a unos veinte metros de la playa, mar adentro. Tenía la cara oculta por sus manos y lloraba mientras llamaba a su mamá.
— ¿Estás bien? —quería asegurarse de que no la habían mordido antes de ir a buscarla.
— Mamá no está —replicó la niña vocalizando perfectamente en inglés.
— ¿Puedes nadar hasta aquí? Te ayudaré a buscarla.
— No, muchos malos se comen a la gente. Tengo miedo.
— Yo te protegeré.
— No quiero, ¡vete!
— No te puedes quedar ahí, ¡no seas cabezota!
La niña chilló al ver que se abalanzaron sobre él una decena de zombis procedentes del palmeral. Le pilló tan de sorpresa que disparó a uno en la cabeza y lo derribó, pero el eco del disparo provocó una reacción entre los muertos repartidos por la playa y en lugar de nueve, tuvo a un centenar mirándole con ansiedad. Todos arrancaron a correr a la vez en su dirección y Héctor reaccionó de la única manera que se le ocurrió, corrió hacia el islote de la niña, nadando frenéticamente.
Pero los zombis corrían a una velocidad sobrenatural y consiguieron agarrarlo en plena fuga. Le hundieron mientras se golpeaban entre ellos para morderle donde pudieran, bajo el agua. Lo último que escuchó el marine antes de morir fue los chillidos de la niña.
Brianda estaba aguantando en silencio la angustia de no saber nada de su familia desde la noche anterior.
Recordó la secuencia de sucesos que la habían llevado a esa situación. Se arrepintió de ver en la televisión a una pareja casándose en una isla del pacífico y de anotar en su agenda la idea de casarse en un lugar remoto y exótico. Jake y ella llevaban cuatro años juntos y en ese tiempo ya tenían dos hijos, Lisa y Hugo. Como ya se habían casado por lo civil en Connecticut, Estados Unidos, deseaban celebrar su unión de forma especial, como nadie se había casado antes. Buscaron dónde podían hacerlo y encontraron Tupana. Los vuelos estaban muy limitados pero una agencia de viajes les llevaba por cinco mil dólares a los cuatro. Y como ella era de México y su marido no se hablaba con sus padres cometieron la locura de comprar los billetes.
Comentándolo con sus amigas le dijeron que necesitaría dos testigos así que las convenció para que fueran con ellos. Ni cortas ni perezosas Melany y Rose Mary se pagaron el vuelo y se alojaron en el hotel del poblado mientras ella y su familia se instalaban en los bungalows.
Era su cuarto día allí y sus amigas la convencieron para salir esa noche de copas con ellas así que dejó a Jake con sus hijos y se fueron a los garitos de la playa norte.
Y allí empezó todo.
Una mujer de aspecto extraño llegó a donde bailaban, a pie de playa, y sin mediar palabra mordió en el cuello a un camarero que trató de apartarla de su clientela.
La goleó repetidas veces hasta dejarla totalmente inconsciente. Llamaron a los sanitarios y todos esperaron cerca de los infectados de modo que antes de llegar se levantaron y mordieron a más personas, extendiendo el pánico. Sus amigas y ella corrían con la masa de la gente que huía sin orden. Pero entre los que escapaban iban algunos heridos que al ser mordidos en el cuello la enfermedad les invadió con mucha más rapidez y a su vez mordían a los que corrían a su lado. El caos fue tal que se perdieron de vista y ella siguió a los que parecían saber dónde ir creyendo que al menos Rose Mary la seguía a ella. Pero no estaba ninguna de las dos.
Todos los derechos reservados. La totalidad de estas obras están protegidas y registradas. En caso de querer utilizar cualquier relato para fines comerciales contacte con el autor para negociar las condiciones en el correo electrónico tonyjfc@yahoo.es Cualquier uso del contenido de esta página para usos comerciales, sin consentimiento expreso del autor, será judicialmente perseguido teniendo en cuenta el código penal español, capítulo XI, artículo 270 al 277.
Esta página web ha sido creada con Jimdo. ¡Regístrate ahora gratis en https://es.jimdo.com!
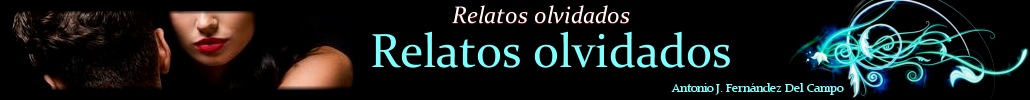
Lyubasha (sábado, 30 marzo 2013 16:28)
A mí tampoco me gustó que muriera el marine, pensaba que, de alguna manera, iba a ayudar a los supervivientes.
yenny (miércoles, 27 marzo 2013 19:38)
Ya extrañaba la historias de zombies son uno de mis temas favoritos, parece que va a estar interesante; lo unico que no me gusto es que muriera el mmarine tan rapido pense que iba a tener un papel mas protagonico.
Antonio J. Fernández Del Campo (miércoles, 27 marzo 2013 15:54)
Puedes comentar aquí lo que te ha parecido este comienzo.